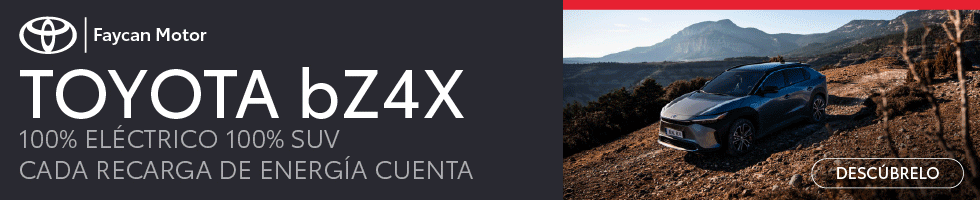Ramón Mateo, el majorero que salva refugiados en el Mediterráneo central
El joven trabaja en el Aita Mari, el barco de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario
Cuando era un pibe, Ramón Mateo Morante solía ganarse algún dinero en la construcción. Un día le tocó hacer unos trabajos en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de El Matorral. Mientras pintaba las rejas, pensaba en las personas que estaban encerradas en su interior solo por haberse subido a una patera en busca de un futuro en Europa. También solía detenerse en las páginas de los periódicos que informaban de la continua llegada de embarcaciones con migrantes a las costas de Fuerteventura. Poco a poco, el tema migratorio se fue haciendo un hueco en sus conversaciones y pensamientos hasta que un día se subió a bordo del Aita Mari, el barco que rescata refugiados en el Mediterráneo central.
Ramón se recupera estos días de una lesión en el hombro. Está deseando recibir el alta médica para volver al antiguo atunero, convertido en un barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario.
El joven, de 33 años, estudió Antropología Social, aunque al final acabó decantándose por matricularse en un ciclo formativo de patrón de altura en Lanzarote. Tras terminar los estudios y después de echar muchos currículos, llegó a la cubierta del Aita Mari. Fue para una sustitución en el puerto allá por noviembre de 2020. Dos meses después, tuvo la oportunidad de formar parte de una misión de rescate en el Mediterráneo Central.
Desde 2017, Salvamento Marítimo Humanitario realiza labores de rescate en la zona de Malta y el sur de Italia. La ONG reformó un antiguo atunero para dedicarlo a salvar a las personas refugiadas que se ahogan en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Lo bautizaron como Aita Mari en homenaje a José María Zubia, un patrón guipuzcoano que solía prestar ayuda a otros marineros cuando las tormentas los sorprendían en alta mar.
“La primera expedición en la que participé fue muy intensa”, reconoce Ramón. Tras salir del puerto de Valencia y después de unos días de navegación, se encontraron con una embarcación con 300 personas. “Ahí no actuamos, sólo monitorizamos y nos quedamos con ellos hasta que llegó la Guardia Costera Italiana y llevó a cabo el rescate”, recuerda.
El Aita Mari siguió su rumbo hasta tropezarse con dos nuevas embarcaciones, una neumática y una embarcación de madera, en medio del mar y repletas de gente. “Subimos a bordo a unas 160 personas”, cuenta. Estuvieron cinco días en alta mar esperando que las autoridades italianas les asignaran un puerto de atraque. “No sabíamos qué iba a pasar ni cuánto tiempo íbamos a estar. Fue duro, sobre todo para las personas rescatadas. Estaban en una situación vulnerable y durmiendo en la cubierta del barco”, señala.
En otra de las expediciones, tuvo que estar nueve días a la espera de que les asignaran un puerto de atraque. El marinero recuerda la “tensión e incertidumbre” que se vivía en cubierta. Los tripulantes sabían que no había marcha atrás y que iban a terminar desembarcando en Europa, pero “el problema era el tiempo. Las personas rescatadas no entendían la situación. Se les explica, pero siempre tienen el miedo de que acabáramos devolviéndolos a Libia o que se produjera alguna situación que no fuera buena para ellos. A bordo iba gente que necesitaba una asistencia sanitaria y médica”.
“Parece que no vale lo mismo una vida europea que una africana”, denuncia
Con la llegada de la política de extrema derecha Giorgia Meloni al poder, la situación ha cambiado, pero no para mejorar. Ramón explica cómo “ahora se asigna un puerto de forma inmediata. Antes nos quedábamos en la zona esperando hasta que nos dieran un puerto y mientras tanto aprovechábamos para hacer más rescates”.
“Ahora estás obligado a dirigirte al puerto asignado de la forma más rápida y directa posible”, apunta. El problema, explica, es que “nos suelen asignar un puerto lejos, a unos cuatro o cinco días de navegación, en áreas muy alejadas para que la embarcación tarde. Esto conlleva un gasto de tiempo y dinero”. De esta forma, sostiene, “quieren evitar que los barcos se encuentren en la zona haciendo más rescates. Por ley internacional marítima lo que debería asignarse es el puerto seguro más cercano, que suele estar en Malta o el sur de Sicilia, pero ellos lo están asignando lo más lejos posible”.
Historias en cubierta
Ramón suma ya siete expediciones a sus espaldas. En estos años ha escuchado decenas de historias en inglés, francés y en un puñado de dialectos ininteligibles para él, pero que hablan de historias de mujeres que huyen por la violencia de género; familias que dejan atrás su casa por la guerra o periodistas, enfermeras y traductores que, de un día para otro, tienen que abandonar su profesión y escapar porque en su país la única opción es la de morir. Al Aita Mari se suben refugiados de Marruecos, Libia, Sudán del Sur, Bangladesh, Egipto...
De las decenas de relatos que ha escuchado en estos cuatro años, Ramón memorizó en su cabeza la historia de una mujer que hacía el viaje sola con sus tres hijos de nueve, cinco y tres años. El mediano sufría un autismo profundo. “Era de Libia. Estuvo un año escondida de su pareja que la maltrataba hasta que pudo huir. Era muy fuerte. Nos ayudó como traductora. Su historia me impactó”, asegura.
También recuerda la cara de un señor, de unos 70 años, de Egipto. “Lo normal es encontrarse con gente joven en busca de un futuro próspero”, comenta. Para él fue “muy impactante” ver a una persona mayor migrando cuando “debería estar tranquilo disfrutando del tiempo que le queda después de haber trabajado toda su vida”.
Desde la Unión Europea no paran de llegar normas que amenazan con castigar las labores de las ONG que rescatan migrantes. Las leyes y los discursos que salen de los despachos europeos criminalizan el trabajo de las organizaciones de rescate, mientras Ramón y el resto de los tripulantes siguen lanzando chalecos salvavidas al mar.

“Se debe velar por que los migrantes puedan venir a través de vías seguras”, señala
A su juicio, se trata de una estrategia política “sin sentido”. La única intención, asegura, “es mantener los barcos alejados y que nadie sepa lo que ocurre en el mar”. Y añade que “es importante que existan ONG haciendo rescates, pero también que haya ojos independientes que cuenten lo que está pasando y cuál es la situación que se está viviendo en esa zona”.
Y desde la mirada que tiene Ramón desde la cubierta del Aita Mari cuenta que lo que está ocurriendo es que hay un abandono interesado hacia las personas que vienen de África. A su juicio, se trata de “un racismo sistemático. Hemos presenciado muchas situaciones que así lo atestiguan”.
Una de ellas fue cuando pidieron una evacuación médica tras encontrar a un chico, menor de edad, inconsciente y semi ahogado en el mar. “Pasaron tres días hasta que nos dieron la evacuación médica. En cambio, en otra ocasión un tripulante tuvo un esguince a bordo y se pidió su evacuación. A las tres horas, había una lancha costera para evacuarlo. Al ser personas que vienen de África se trata de dilatar lo máximo posible”, denuncia. Al final, lamenta, “parece que no vale lo mismo una vida europea que una africana”.
Y esa persecución hacia los migrantes que se arriesgan a llegar a Europa a través del Mediterráneo va más allá a través de las deportaciones en caliente. El tripulante del Aita Mari explica cómo “la mal llamada guardia costera libia, que al final son milicias encubiertas, están realizando deportaciones a Libia”.
Organizaciones como Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional llevan años denunciando la situación de deshumanización que viven migrantes y refugiados en Libia donde son torturados, violados, sometidos a trabajos forzados, extorsionados y obligados a vivir en régimen de esclavitud.
Tampoco oculta su preocupación sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que pretende eliminar la cláusula humanitaria. Esa eliminación, explica, “podría permitir perseguir penalmente a las ONG y barcos de rescate”.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha sido de las últimas en sumarse al carro. En junio de 2024, y a petición de Vox, el Consell aprobó un macrodecreto de simplificación en el que se recoge la derogación de la exención de tasas portuarias a los barcos de ayuda humanitaria. “Ahora quieren que el Aita Mari y el resto de ONG paguen los impuestos con efecto retroactivo de cuatro años para atrás. Nos piden que paguemos unos 70.000 euros. Al final, son estrategias de desgaste para que no trabajemos”, denuncia.
Por mucho que se levanten muros y vallas en Europa, Ramón insiste en que está demostrado que la estrategia “no funciona”. “La gente busca un sitio más seguro por lo que van a seguir saltando y se seguirán ahogando en el mar”, apostilla.
Desde que el Aita Mari se echó al mar, sus tripulantes, entre los que ha llegado a haber tres majoreros, han rescatado a miles de personas. “Nos enfrentamos a situaciones muy duras, pero lo peor es ver que nada cambia. Cuando rescatamos a las personas y las subimos a cubierta, se suelen poner alegres y piensan que ya ha pasado la peor parte. Pero para mí es duro pensar que van a llegar a Europa, un lugar donde tampoco lo van a tener fácil”.

Ruta Canaria
El último informe de la ONG Caminando Fronteras, que investiga las desapariciones de migrantes en el mar camino a España, cifra en 10.457 el número de personas que murieron en 2024 en su intento de llegar al país en pateras o cayucos, 9.757 de ellas rumbo a Canarias.
Una cifra que postula a la ruta canaria como la más mortífera, mientras el discurso del odio se impregna en una parte de la sociedad que escucha con atención los mensajes que vocifera la ultraderecha.
El Aita Mari rescata refugiados de países como Marruecos, Libia o Bangladesh
“Existe un alarmismo por parte de algunos medios de comunicación y grupos políticos que lanzan mensajes en los que parece que nos están invadiendo y eso está haciendo que se deshumanice el tema”, lamenta el tripulante del Aita Mari. Las migraciones, subraya, “son naturales en las personas y sociedades”.
Al final, continúa explicando, “se está generando un clima de miedo. La sociedad local tiene miedo a los migrantes, pero el verdadero problema está en que hay gente muriendo en el mar y, por tanto, se debería velar por que tengan una calidad de vida y que puedan venir a través de vías seguras”.
“Es importante que la gente tenga empatía con el fenómeno de la inmigración. A alguien que viaja a Inglaterra o Estados Unidos a trabajar o a aprender idiomas se le ve como algo exitoso, pero cuando es gente con más problemas que nosotros y llegan a nuestro territorio a buscar un futuro o a tener una seguridad en su vida se les rechaza”, denuncia. Y recuerda “en Canarias se ha emigrado cuando ha habido épocas de necesidad”.
Cada expedición del Aita Mari suele durar unos dos meses. A bordo del antiguo atunero viaja un equipo con ocho tripulantes profesionales y cinco voluntarios entre los que hay un fotoperiodista, dos sanitarios, médico y enfermera, y dos acuáticos. Tras una etapa de dos semanas en las que se prepara el barco, el Aita Mari zarpa rumbo al Mediterráneo central. “Se informa a Italia de que estamos en esas aguas por si hace falta colaboración y nos mantenemos a la espera de recibir una llamada de las autoridades o a encontrarnos con una embarcación que necesite ayuda”, explica Ramón Mateo. La mayoría de los rescates son a embarcaciones que se van encontrando por el camino. “Es importante que las personas mantengan la calma y luego los subimos a bordo”, aclara. Una vez está todo el mundo en la cubierta, se hace un chequeo médico y se reparte ropa y agua. Luego a buscar un puerto de atraque. Empieza, entonces, la anhelada vida en Europa para sus pasajeros.