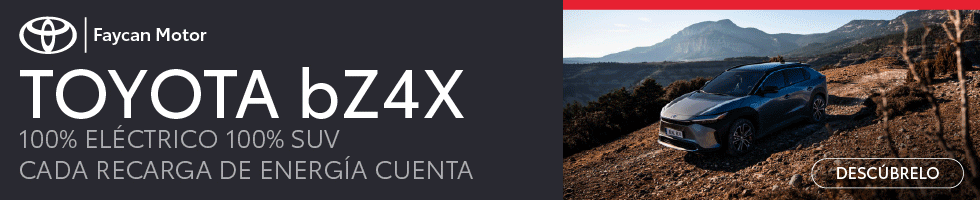“No puede ser que un pueblo emigrante sea ahora hostil hacia los inmigrantes”
Rodrigo Fidel Rodríguez, profesor de Periodismo
El profesor de la Facultad de Periodismo de La Laguna, Rodrigo Fidel Rodríguez, ha publicado el libro Tratamiento ético de la inmigración en los medios con prólogo de la directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Karoline Fernández. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Información, el investigador analiza en la publicación la cobertura mediática que ha tenido la inmigración desde que se abrió la ruta canaria hace 30 años y da algunas pistas de cómo evitar que la prensa contribuya a fortalecer el discurso del odio al inmigrante a través de sus informaciones.
Con un mensaje que intenta fortalecer la visión de una España cosmopolita, el autor, nacido en Venezuela, recuerda que Canarias tuvo un pasado emigrante por lo que ahora, insiste, no puede ser “un pueblo hostil y de rechazo a los inmigrantes”. En medio de la polémica entre el Gobierno central, canario y las comunidades por el reparto de menores extranjeros, Rodríguez califica de “vergüenza” que una comunidad como Canarias, “con 15 millones de turistas, tenga un problema con 5.000 menores inmigrantes”.
-En 2024 se cumplieron 30 años de la llegada de la primera patera a Canarias. En concreto, arribó en Fuerteventura. ¿Cómo ha evolucionado en estas tres décadas la forma de contar las migraciones en las Islas?
-En estos 30 años ha habido una evolución. Tuvimos un momento muy complicado en 2006 con lo que después se llamó la crisis de los cayucos. Ahí, hubo una combinación de factores. Estábamos tropezando con una realidad que no conocíamos. En ese momento, se cometieron muchos errores; hubo mucha torpeza porque no sabíamos cómo encajarlo, pero también hubo alguna cabecera de medios que se comportó, no por ignorancia sino de forma premeditada, atacando o construyendo un discurso antimigratorio muy duro con connotaciones xenófobas. Pasados estos 30 años, hay muchas cosas que se han aprendido y mejorado, pero hay ciertas maneras de enfocar el asunto migratorio y determinados encuadres que siguen reiterando los errores. También hay medios que son hostiles a la inmigración con un discurso beligerante contra los inmigrantes.
“La inmigración se ha convertido en un tema divisivo, con los medios alineados”
-¿Y qué errores se siguen empleando?
-Uno es que todo se focaliza en el efecto frontera. Se pone en una información, por ejemplo, “llega una patera con 80 personas, 78 son varones, dos son mujeres, cuatro necesitaron atención”. Nos sigue faltando mucha información del antes. Qué es lo que está pasando en África para que esta gente se decida a lanzarse a una travesía muy peligrosa. La otra parte es el “después de”. Una vez que han llegado, hay mucha gente que se ha establecido y están trabajando o han puesto un pequeño negocio, pero las mantenemos en lo invisible. El relato migratorio es incompleto.
-Tres décadas después se sigue titulando y escribiendo con términos como avalancha, oleada, asalto a la valla, inmigrante ilegal... y no creo que sea por ignorancia del periodista. ¿Qué intenciones cree que hay detrás?
-Esa ignorancia no está justificada. En 2006, no sabíamos cómo referirnos a estas cosas porque no había una formación. Hasta 1986 España era un país más de emigración que de inmigración. Cuando se inauguró la ruta canaria, no teníamos casi experiencia como receptores. No sabíamos la terminología que teníamos que usar. Esa ignorancia hoy no es disculpable. Se siguen repitiendo algunos términos. Tal vez porque, a veces, funcionamos con una plantilla para cubrir esas informaciones. Si han llegado tres pateras usamos, por ejemplo, oleada o avalancha. Luego, hay otros medios que lo hacen deliberadamente porque no están de acuerdo. La emigración se ha convertido en un asunto muy divisivo y lo hemos visto en Canarias con los menores. La inmigración está instrumentalizada para atacar al rival político.
-¿Qué papel han jugado los periodistas y medios de comunicación en la construcción del inmigrante como el otro, ese enemigo que viene a cobrar las ayudas y a delinquir?
-Ha tenido un papel relevante. Si miras el discurso antimigratorio en los medios españoles y europeos, ves que está construido con los mismos mimbres en todos lados. Se dice que vienen por las paguitas, a aprovecharse del sistema sanitario... Cuando la DANA en Valencia, vimos la exigencia de la extrema derecha en saber cuál era el origen nacional de los que habían cometido actos de pillaje esos días. Hay un discurso internacional que está marcado. Desde Trump contra los inmigrantes pasando por Europa y llegando a España. La inmigración se ha convertido en un tema divisivo y los medios están alineados. A esto hay que añadir que mucha conversación pública actual no está circulando por medios profesionales, sino en pseudomedios y redes sociales donde no hay ningún tipo de cortapisa y desde donde se puede manipular, insultar y trasladar discursos de odio impunemente.
“Como canarios tenemos el deber de revitalizar esa memoria migratoria”
-Cuando se publica un tema de inmigración, no tardan en aparecer comentarios xenófobos en las redes sociales de ese medio. ¿Cree que el propio medio de comunicación debería eliminar esos comentarios?
-Sí. Los medios profesionales deberían regular esa conversación. No creo que, amparándose en el anonimato, se puedan decir determinadas cosas. Hay medios profesionales que regulan su conversación. Te tienes que registrar y atener a que lo que pongas pueda dar pie a una responsabilidad. No puede ser que se esté denigrando a inmigrantes, incluso cuando son menores que además tienen la condición de menores. En algún momento, habrá que pararlo. Los medios profesionales tienen que combatir la desinformación con periodismo de calidad y, por otro lado, regular o intervenir en la conversación y la persecución pública. Habrá que regular esa conversación que se produce a propósito del material que se publica.
-Durante siglos, Canarias ha sido un territorio donde su gente ha tenido que emigrar. Hoy es tierra de acogida. Sin embargo, hay un fuerte rechazo por una parte de la sociedad. ¿Cree que ha faltado un ejercicio de memoria por parte de quienes han tenido la responsabilidad de recordar nuestro pasado migratorio?
-En el libro he tratado de insistir en este aspecto. La memoria es sumamente frágil y volátil. Sobre todo cuando se abandona una situación de precariedad y tienes una situación mejor. Ahí tiendes a olvidar muy rápidamente. Nosotros como canarios tenemos un deber moral que conviene tener siempre presente y los que podamos, y en la medida que podamos, debemos revitalizar esa memoria migratoria. Yo nací en Venezuela y mis abuelos fueron a Cuba. Es muy difícil conocer a alguien de Canarias que no tenga personas que hayan migrado. Tenemos la obligación, los que tenemos algún tipo de voz, de recordar y reactualizar que lo que pasó entonces es lo que está ocurriendo ahora solo que está cambiando la óptica de emigrante a inmigrante. No puede ser que un pueblo emigrante, como hemos sido siempre, sea ahora un pueblo hostil y de rechazo a los inmigrantes.
-Se sigue empleando el término MENA (Menor Extranjero no Acompañado) en la prensa a pesar de que con él se criminaliza a los niños y niñas que hacen solos el viaje migratorio…
-La balanza del discurso público ha ido cambiando. Cuando se puso en circulación este término de MENA, hace diez o quince años, era en realidad un acrónimo de menores extranjeros no acompañados. Era un término neutral y una manera de no escribir una frase tan larga. No tenía ninguna connotación negativa. Con el ascenso del discurso de la extrema derecha, se ha ido tiñendo de connotaciones negativas hasta convertirse en un término totalmente tóxico. Lo debemos excluir del discurso.

“Los menores se han convertido en víctimas de una pelea entre ideologías”
-¿Qué le parece el discurso que ha empleado el Gobierno canario con los 5.000 menores inmigrantes que están acogidos en las Islas?
-Empiezo por la mayor. Un país como España recibió 93 millones de turistas el año pasado. Una comunidad como la canaria, que recibe 15 millones de visitas al año, tiene que llenar las piscinas para que se bañen esos visitantes, darles de comer, sanidad si la necesitan, se les alquila vehículos para que circulen por las Islas... Es una vergüenza que una comunidad con 15 millones de visitantes y con muchas exigencias por su parte como piscinas, coches de alquiler y servicios tenga un problema con 5.000 menores. Es penoso. En términos morales es completamente insoportable.
-Y por otro lado, hay comunidades autónomas que se niegan a acoger a estos niños...
-Estos menores se han convertido en las víctimas de una pelea entre las distintas ideologías políticas. En Canarias, donde hay un gobierno de coalición, frente al de la nación que es de otro color político. Las comunidades autónomas dicen que no van a recibir a más menores. Los 5.000 menores divididos, a lo bruto, entre 17 comunidades autónomas no llegan a 250. ¿Cómo que no podemos acoger a 250 menores? El tema es que son africanos. No hemos tenido ningún problema en acoger a 300.000 ucranianos. Ahí, las comunidades autónomas se comprometieron a acoger. La diferencia es que los ucranianos son occidentales y rubios y esta gente viene de África. Muchas veces, el rechazo al inmigrante es debido a su condición de pobre. Hablamos de fobia al pobre: aporofobia.
-El Gobierno central utiliza, para defender la migración, temas como la necesidad de mano de obra o de inmigrantes para que paguen nuestras pensiones. ¿No cree que estamos ante un discurso utilitarista?
-Es penoso porque estamos reduciendo la condición humana a la de fuerza de trabajo. Los queremos porque son una fuerza de trabajo útil. Deberíamos ser hospitalarios con el que llega de fuera y no por la utilidad que puede tener para nosotros. Sin embargo, también se debe percibir que estos argumentos pueden ayudar a aproximar a la gente, que tiene formada una idea de la inmigración, a que son necesarios para nosotros.
-El relato alternativo al odio puede llevar, a veces, a los periodistas a una visión buenista y paternalista hacia el inmigrante. ¿Cómo se puede combatir?
-Parece que solo puede haber dos posibilidades en los relatos de la inmigración. Por un lado, el mensaje alertador o el relato de la pena y la compasión, pero siempre desde una posición de superación. Nos están faltando encuadres que nos pongan en la pista de la inmigración no como proceso excepcional ni circunstancial sino plantear que el movimiento de la población está en la historia de la humanidad. Deberíamos contribuir con esa normalización de este fenómeno.